Vivir en modo supervivencia: cuando el cuerpo no sabe que el peligro ya pasó
- Inlaza

- hace 35 minutos
- 5 Min. de lectura
¿Alguna vez sientes que no puedes relajarte del todo, aunque “todo esté bien”? ¿Que tu cuerpo está tenso sin motivo aparente o que vives en piloto automático? Estas sensaciones no son simples rasgos de personalidad ni señales de debilidad: muchas veces son indicadores de que tu sistema nervioso sigue operando en modo supervivencia.
El llamado modo supervivencia es una condición en la que el cuerpo y la mente permanecen en estado de alerta incluso después de que la amenaza ha desaparecido. Es una respuesta aprendida, producto de haber atravesado situaciones que exigieron resistir más que vivir. Comprender su origen y sus manifestaciones es fundamental para poder restaurar la sensación interna de seguridad y bienestar.
¿Qué es el modo supervivencia?
Desde una perspectiva neuropsicológica, el modo supervivencia es un estado prolongado de hiperactivación o hipoactivación del sistema nervioso autónomo, principalmente de sus ramas simpática y parasimpática.
En términos simples, es como si el “sistema de alarma” del cuerpo se hubiera quedado encendido.
Cuando enfrentamos una amenaza real o percibida, el cerebro activa el sistema de respuesta al estrés, liberando hormonas como adrenalina y cortisol. Estas sustancias preparan al cuerpo para luchar, huir o congelarse: aumenta el ritmo cardíaco, se tensan los músculos y se agudizan los sentidos.
En condiciones normales, cuando el peligro pasa, el cuerpo recupera su equilibrio (homeostasis). Pero cuando las experiencias de estrés o trauma son intensas, prolongadas o repetidas, el sistema no logra “apagar” la respuesta. Es entonces cuando la persona entra y permanece en modo supervivencia.
Causas y experiencias que pueden desencadenarlo
No todas las personas desarrollan este patrón de respuesta. Depende de factores biológicos, psicológicos y contextuales. Algunas causas frecuentes incluyen:
Experiencias traumáticas agudas o crónicas, como violencia, negligencia o pérdida.
Estrés prolongado**, tanto laboral como emocional, sin periodos suficientes de descanso y reparación.
Infancia en entornos inseguros o impredecibles, donde la persona aprendió a anticipar el peligro o a reprimir sus necesidades para mantener la estabilidad.
Traumas relacionales o vinculares, donde la fuente de amenaza era una figura significativa (padres, pareja, autoridad).
En estos casos, el cuerpo aprende que la calma no es segura. Por eso, cuando ya no hay peligro, sigue alerta: no por elección, sino por condicionamiento fisiológico.
Manifestaciones del modo supervivencia
El modo supervivencia puede expresarse de maneras muy distintas, dependiendo de la persona y de la intensidad del estado. Entre las señales más frecuentes encontramos:
#1. Hiperactivación
Predomina la ansiedad, la irritabilidad y la dificultad para relajarse. El cuerpo se mantiene en tensión constante, y la mente en hipervigilancia. Aparecen síntomas como:
Insomnio o sueño poco reparador.
Dolores musculares, especialmente en cuello, espalda y mandíbula.
Dificultad para concentrarse.
Preocupación excesiva o pensamiento rumiativo.
#2. Hipoactivación
Cuando el sistema nervioso se “satura” de tanto esfuerzo, puede pasar al extremo opuesto: la desconexión. Este estado se caracteriza por:
Sensación de vacío o apatía.
Dificultad para sentir emociones (anhedonia).
Despersonalización o disociación.
Fatiga crónica o falta de motivación.
Ambos polos —la hiperactivación y la hipoactivación— son manifestaciones de la misma raíz: un sistema nervioso que intenta protegerte.
El cuerpo como mensajero
El cuerpo suele ser el primero en avisar que algo no está bien, incluso antes de que la mente lo reconozca. Dolores recurrentes, alteraciones digestivas, contracturas o taquicardias sin causa médica clara pueden ser expresiones somáticas del modo supervivencia.
Desde la neuropsicología se sabe que existe una conexión directa entre el cerebro emocional (amígdala, hipotálamo) y los órganos viscerales, a través del nervio vago, una vía principal de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Cuando esa vía se encuentra desregulada, el organismo interpreta estímulos neutros como amenazas, generando respuestas físicas desproporcionadas.
En otras palabras...el cuerpo habla cuando la mente no puede poner palabras.
El modo supervivencia en la vida cotidiana
Las consecuencias de permanecer en este estado van mucho más allá de los síntomas físicos. Afectan la forma en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás:
Dificultad para confiar o sentirse a salvo en vínculos cercanos.
Perfeccionismo o autoexigencia, como intentos de mantener el control.
Sensación constante de que algo malo va a pasar.
Incapacidad para disfrutar del presente o conectar con el placer.
En contextos laborales o académicos, este patrón puede confundirse con productividad o alto rendimiento, cuando en realidad es una forma sofisticada de supervivencia emocional.
Un mecanismo aprendido, no una falla personal
Es importante subrayar que el modo supervivencia no es una elección consciente ni un defecto de carácter. Es una respuesta biológica y adaptativa a entornos que no ofrecieron seguridad suficiente. En su momento, permitió sobrevivir; el problema surge cuando se vuelve el único modo de funcionamiento disponible.
Desde la teoría polivagal (Porges, 2011), se entiende que el sistema nervioso tiene jerarquías de respuesta: primero busca la conexión social (seguridad), luego la lucha/huida, y finalmente el colapso o congelamiento. Una persona que vive en modo supervivencia suele haber perdido el acceso a ese primer nivel: el de la calma y la vinculación.
La terapia busca justamente restablecer esa vía de seguridad, ayudando al cuerpo a aprender que puede relajarse sin ponerse en riesgo.
Recuperar la seguridad: cómo salir del modo supervivencia
Salir de este estado no implica “pensar en positivo” ni forzarse a estar tranquilo. Supone un proceso gradual de regulación del sistema nervioso y de reconstrucción del sentido de seguridad interna. Algunas estrategias terapéuticas efectivas incluyen:
1. Psicoterapia con enfoque en trauma o regulación somática: técnicas como la terapia sensoriomotriz, EMDR o terapia centrada en el cuerpo permiten integrar las respuestas físicas y emocionales al trauma.
2. Ejercicios de grounding y respiración consciente: ayudan a reconectar con el presente y a disminuir la activación fisiológica.
3. Rutinas de autocuidado consistentes: sueño adecuado, alimentación regular y movimiento corporal amable (yoga, caminar, estiramientos).
4. Relaciones seguras y predecibles: los vínculos estables actúan como “co-reguladores” del sistema nervioso.
5. Psicoeducación: comprender cómo funciona la respuesta al estrés reduce la culpa y aumenta la sensación de control sobre los síntomas.
El trabajo terapéutico en este caso no busca borrar el pasado, sino enseñarle al cuerpo que el peligro terminó.
De la supervivencia a la vida plena
Cuando el cuerpo deja de vivir en modo alarma, algo profundo cambia. Aparece el descanso, la conexión y la posibilidad de disfrutar sin miedo. El silencio deja de ser una amenaza y se convierte en espacio de calma.
Salir del modo supervivencia no es olvidar lo vivido, sino reconocer que sobrevivir fue un acto de fortaleza. Y que ahora, esa misma fortaleza puede transformarse en vida, en presencia, en autenticidad.
En Inlaza, acompañamos a las personas en este proceso de reconexión y reparación, integrando el conocimiento científico con una mirada humana y compasiva. Nuestro objetivo no es solo aliviar los síntomas, sino ayudar a recuperar la sensación de seguridad y la capacidad de vivir plenamente.
Porque sobrevivir fue necesario, pero vivir es el siguiente paso.
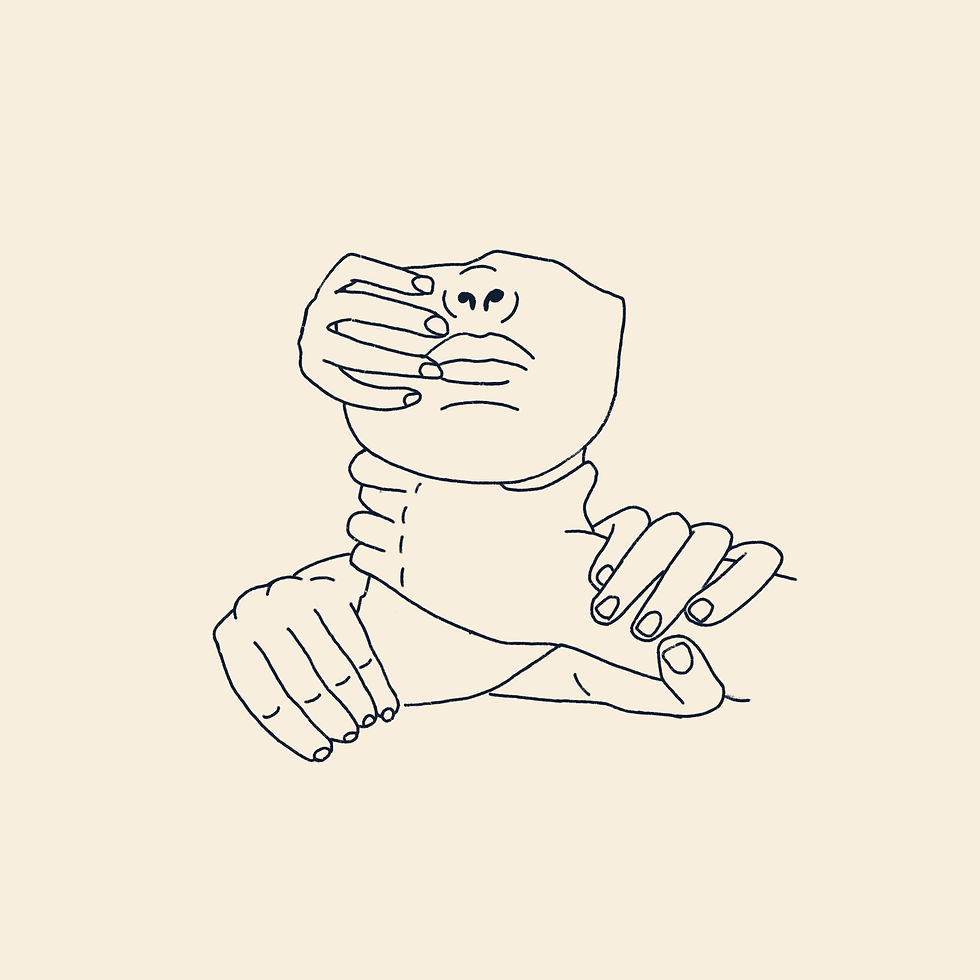

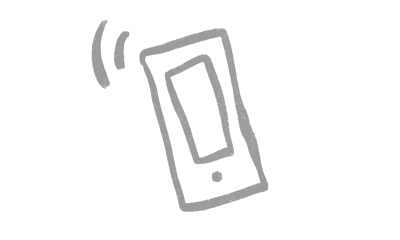


Comentarios